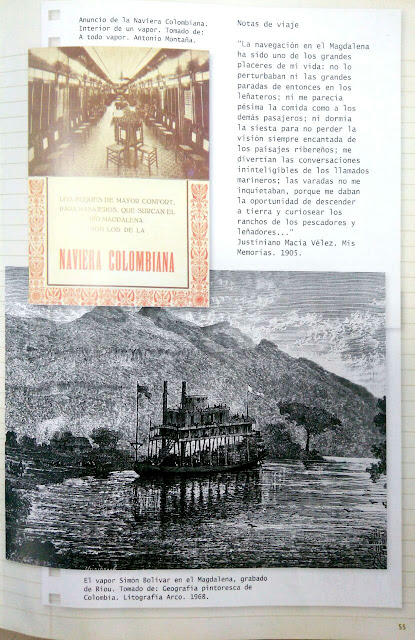Edición Número 135, Girardot, Junio 17 de 2020:-LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
Edición Número 135 Girardot, Junio 17 de 2020
LA REGIÓN METROPOLITANA
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
POR ERNESTO CAMPOS GARCÍA
Abogado
– Candidato a Magister en Ciencia Política*
La
historia de las relaciones Cundinamarca
– Bogotá, ha sido una historia de amor y de desamor, en dicho escenario
podríamos citar como en el año 1860 con ocasión de la guerra propiciada por
Tomás Cipriano de Mosquera en contra del gobierno de Mariano Ospina Rodríguez
se crea durante la vigencia de los Estados Unidos de Nueva Granada,
el Distrito Federal de Bogotá como entidad desligada del Estado de
Cundinamarca siendo designada Funza como capital de Cundinamarca. La anterior
separación se ratificará en el Pacto de Unión de septiembre de 1861 que crea
los Estados Unidos de Colombia y posteriormente la capital del Estado Soberano
de Cundinamarca se trasladará de Funza a Zipaquirá; si bien dicha separación no
duró muchos años ya que Bogotá retomaría su calidad de capital de Cundinamarca
en 1864, la experiencia fue un interesante escenario político – administrativo y que nos muestra como ya desde el siglo XIX
se buscaba la mejor opción para las relaciones Bogotá – Cundinamarca.
Otro
escenario para resaltar lo encontraremos a partir del año 1905 cuando con
ocasión de las reformas constitucionales promovidas en el gobierno de Rafael
Reyes, se dividirá Cundinamarca en tres territorios: el departamento de Quesada
con capital Zipaquirá; el departamento de Cundinamarca con capital Facatativá y
el distrito capital de Bogotá, división que generó un escenario para aquel
entonces benéfico y de empoderamiento de las regiones, pero que sólo duró hasta
1910. Durante el quinquenio de Reyes
igualmente se alcanza a crear el departamento de Girardot en 1908 pero a los
pocos días dicha decisión será derogada.
La
etapa más compleja de esta historia se vivirá a partir del año 1954 cuando
Bogotá se organice como distrito especial, ya que Cundinamarca perderá los
municipios de Usme, Bosa, Fontibón, Suba, Engativá y Usaquén los cuales se
anexionaran a Bogotá y comenzará igualmente durante años un debate complicado relacionado con la participación en
las rentas departamentales producidas en Bogotá y desde luego la lucha por el
deslinde electoral Bogotá – Cundinamarca, en donde si bien Bogotá pertenecerá
políticamente a Cundinamarca, siendo su capital, en aspectos administrativos no
responderá ni a la Asamblea ni al gobierno departamental, más si podrán los
bogotanos ocupar curules en la representación a la Cámara en el Congreso por
Cundinamarca.
En
cierta medida varias de las divergencias Cundinamarca – Bogotá, se solucionaron
al expedirse la Constitución de 1991 en donde se organizó a Bogotá como
distrito capital, se abrió la posibilidad de conformar un área metropolitana
con sus municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales
de carácter departamental y se produjo la separación electoral al establecerse
que en las elecciones de gobernador y de diputados a la asamblea departamental
no participarían los ciudadanos inscritos en el censo electoral del distrito
capital, así mismo se estipuló que para la elección a Representante a la
Cámara, cada departamento y el distrito capital de Bogotá conformarían una
circunscripción territorial. (Arts. 176, 322, 325 y 327 Const. Política de
Colombia).
En
ese devenir de relaciones entre Cundinamarca y su capital que a la vez es la de
la República, se tramita actualmente en el Congreso de la República un proyecto
de acto legislativo que pretende modificar el Art. 325 de nuestra Constitución
y en su lugar constituir la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca; el nuevo artículo propuesto hábilmente en su parágrafo transitorio limita
el derecho de los ciudadanos interesados a la hora de crear este tipo de
entidad en ir a una consulta popular, al sostener que no es un área
metropolitana la que se crea, lo cual si exigiría llevar a cabo una consulta
popular, y por considerar la participación del pueblo como consta en los
debates entorpecedora del proyecto, estableciendo simplemente que la Alcaldía
Mayor de Bogotá, D.C. y la Gobernación de Cundinamarca consultaran la
vinculación con el Concejo Distrital y la Asamblea Departamental, respectivamente;
no obstante lo anterior se habla en los debates y sustentación del proyecto,
entre otros, por la Representante por Bogotá Juanita Goebertus, que una de las
ventajas de crear la Región – Metropolitana, es que la misma permite generar “confianza”
entre Bogotá y Cundinamarca.
Diferentes
estudios manifiestan que la consolidación de las áreas y/o regiones
metropolitanas no es una cuestión a corto plazo, incluso muchas de las
existentes a nivel mundial han tomado más de 60 años en su proceso
constructivo, pero de otro lado también se habla que deben existir una serie de
características para que se llegue al éxito, una de ellas el sentido de
identidad en la cultura regional para generar una visión y acuerdos a largo
plazo y desde luego algo de equidad o equilibrio entre los entes territoriales
que harán parte del área o región, características que por solo mencionar unas
pocas no cumplen Cundinamarca y Bogotá, ya que los bogotanos nunca se han
sentido cundinamarqueses, pese a que en los últimos años un significativo
número de residentes de la capital se fueron a vivir a Cundinamarca y de otro
lado existe una total desigualdad en diferentes aspectos como el demográfico.
De
consolidarse la reforma constitucional, la cual consideramos innecesaria y
confusa, se vendrán duros debates ya que la solución a los problemas de Bogotá
en cuanto a movilidad, recursos naturales, necesidad de territorio para
expansión y otros, no son los mismos problemas que aquejan a sus municipios
circunvecinos, es decir sus intereses claramente no son los intereses de la
región, situación que tendrá un efecto a la hora de definir los hechos
metropolitanos y las prioridades en materia de inversión de los recursos de la
Región – Metropolitana, sumado a los intereses políticos – burocráticos que dicha Región generará desde su ámbito
administrativo como presupuestal y que
como ha sido tradición serán la prioridad de un buen número de Concejales
Distritales, Alcaldes, Congresistas y Diputados a la Asamblea, lo cual puede
llegar a generar como en el pasado pérdida para Cundinamarca.
Preocupa
aún más que a la fecha el debate sobre la creación de dicha Región –
Metropolitana se ha distraído al considerarlo histórico simplemente por el
hecho de ser aprobado en varias de sus etapas de manera virtual con ocasión de
los efectos de la pandemia, como lo mencionó el Representante a la Cámara por
Cundinamarca Buenaventura León, perdiéndose el norte y la verdadera importancia
y análisis de fondo frente a sus posibles consecuencias para Cundinamarca; de
otro lado la visión de la Región – Metropolitana se está manejando por los
sectores políticos de Cundinamarca en que Claudia López la Alcaldesa Mayor de Bogotá
es muy querida y que habla bien de Cundinamarca, análisis bastante débil, más
cuando hasta ahora se han cumplido solo cinco meses de mandato de los cuatro de
Claudia López, es decir insistimos no se está viendo la Región – Metropolitana
a largo plazo, sino con interés
inmediato y algunos con la esperanza de que Claudia algún día será Presidenta
de Colombia, por lo que hay que hacerle caso a todo lo que ella ordene, diga o
mande, así se ponga en riesgo la independencia de Cundinamarca.
Ya
la historia nos dirá, si por fin y luego
de más de cien años de relaciones encontradas, Cundinamarca y Bogotá podrán encontrar
ese escenario propicio para solucionar ambos sus principales problemáticas,
pero por ahora consideramos que la solución no está en reformar la Constitución
de manera innecesaria y menos con una política y visión a corto plazo por la
actual coyuntura donde muchos políticos de Cundinamarca solo están pendientes
de: “Claudia tú que ordenas”.
________________
________________
*Ernesto Campos García es Secretario de la Academia de Historia de Cundinamarca y presidente fundador del Centro de Historia de Zipaquirá. Su opinión es estrictamente personal.
___________________
ADMINISTRADOR Y COMPILADOR: CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ BEJARANO
___________________
ADMINISTRADOR Y COMPILADOR: CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ BEJARANO
Edición Número 135, Girardot, Junio 17 de 2020
**
*